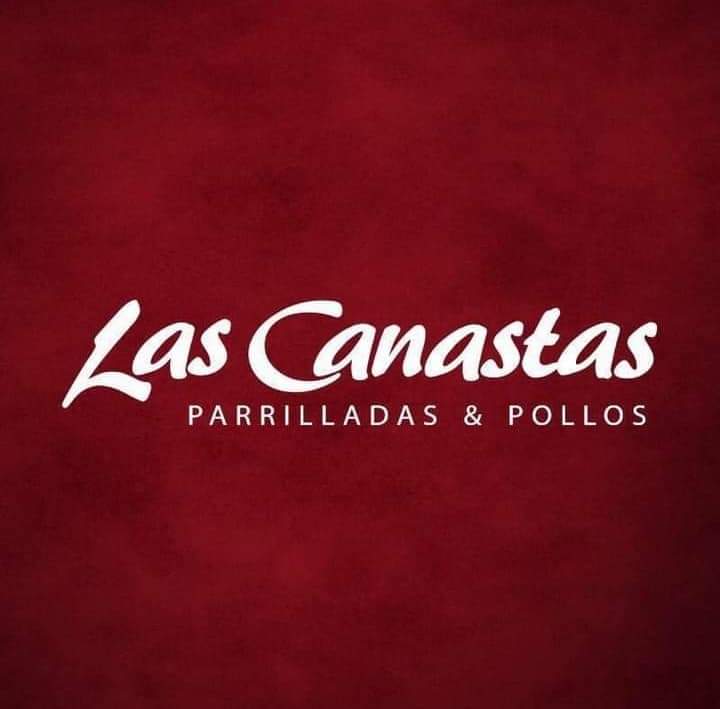Author: Marcos Martos Carrera
Periodista y docente universitario
 El 6 de enero de 1975, en uno de sus diarios Julio Ramón Ribeyro escribió: El más insignificante de los hombres deja una reliquia -su pantalón, su medalla, su carta de identidad, un rizo guardado en una cajita-, pero son pocos los que dejan una obra. Por ello las reliquias me deprimen y las obras me exaltan. Por ello también rara vez visito la “casa del artista”, se trate de Balzac, Beethoven o Rubens y prefiero la compañía de sus libros, melodías o pinturas. Las reliquias segregan un aroma de frustración, de servidumbre y sobre todo de ausencia, pues son un signo visible de lo que ya no está. Su valor es solo condicional: en tanto que fueron usadas por ese u otro y su misma supervivencia es un acto de caridad, pues de no haber pertenecido a alguien hace tiempo que hubieran corrido la suerte de sus dueños. Nada más angustioso que ver el sillón de Voltaire, la tabaquera de Bach o el pincel de Leonardo. Solo la presencia y el uso de sus dueños dota a los objetos de significación.
El 6 de enero de 1975, en uno de sus diarios Julio Ramón Ribeyro escribió: El más insignificante de los hombres deja una reliquia -su pantalón, su medalla, su carta de identidad, un rizo guardado en una cajita-, pero son pocos los que dejan una obra. Por ello las reliquias me deprimen y las obras me exaltan. Por ello también rara vez visito la “casa del artista”, se trate de Balzac, Beethoven o Rubens y prefiero la compañía de sus libros, melodías o pinturas. Las reliquias segregan un aroma de frustración, de servidumbre y sobre todo de ausencia, pues son un signo visible de lo que ya no está. Su valor es solo condicional: en tanto que fueron usadas por ese u otro y su misma supervivencia es un acto de caridad, pues de no haber pertenecido a alguien hace tiempo que hubieran corrido la suerte de sus dueños. Nada más angustioso que ver el sillón de Voltaire, la tabaquera de Bach o el pincel de Leonardo. Solo la presencia y el uso de sus dueños dota a los objetos de significación.
Siguiendo la forma de pensar de Ribeyro este escrito procura a través de algunas referencias del propio autor celebrado, a lo largo del tiempo, conservar viva su memoria entre los que conocen su obra de ficción y de no ficción, independientemente de cualquier intención hagiográfica, no hay en estas líneas ningún propósito de exaltar pasajes de su vida, ni proponer al cuentista como modelo cívico, ni tampoco como ejemplo de aventurero. Principalmente porque la circunstancia histórica que vivimos no propicia tal punto de vista, pero también porque aunque fuéramos a contracorriente, el artista elegido no es propicio para tales menesteres.
Hace por lo menos un siglo que ha terminado la época de los escritores aventureros, en el pasado tuvimos un Byron, un Koestler, un Hemingway, un Pound. De esa laya de artistas no queda ni el rastro. Tampoco tienen fortuna los escritores cívicos como Zola, Sartre, Camus, Paz. Los hombres de literatura son modestamente viajeros, pero más sedentarios, comunes. Sus vidas son menos interesantes. Importa ciertamente lo que escriben.
Ribeyro logró meterse en su literatura en el indefinible modo de ser de los peruanos: esa persistente manera de buscar conseguir un objetivo, la presencia de un dios desconocido de la frustración que arruina los mejores momentos, esa sensación de no llegar a ninguna parte y la persistencia de vivir en medio de las dificultades.
Alguien puede decir que esa es característica de todos los pueblos y será verdad, pero también es cierto que de un modo inevitable Ribeyro lo dice de tal modo que los peruanos nos reconocemos en sus escritos, parecemos a nuestro juicio, personajes retratados en sus páginas. Somos esos recogedores de basura en Los gallinazos sin plumas, el profesor suplente de otro cuento suyo, el que dice para sí “el próximo mes me nivelo”, y somos también aquel personaje de La insignia que sueña que encontrando una medallita que adorna nuestra solapa, tal vez lleguemos a ser presidentes de una organización misteriosa de fines desconocidos que nos resolverá de una vez por todas todos nuestros problemas existenciales y materiales. Rindiendo homenaje a Ribeyro, por extensión rendimos homenaje a nuestra patria.
Primera Cala
La publicación sistemática de estudios sobre Julio Ramón Ribeyro, la reedición constante de sus obras desde su fallecimiento en 1994, su aparición constante en los libros escolares son una demostración clara de que al revés de lo que ocurre con la mayoría de autores cuando desaparecen, hay un fenómeno que está ocurriendo con sus escritos, de ser un escritor de culto, se está convirtiendo en un escritor clásico de nuestras letras, fenómeno que no ocurría en varias décadas, desde Abraham Valdelomar.
Hay instantes en la historia literaria donde la gran calidad de un escritor o de un grupo de escritores, opaca por así decirlo, las calidades de sus contemporáneos y el caso más conocido es de Cervantes en su época, único tal vez en la literatura española, de grandísimas calidades literarias y de enorme difusión en el momento mismo de sus primeras ediciones. Y eso es precisamente cuando Ribeyro se estaba instalando en el gusto de los lectores del Perú y de todo el orbe hispano.
Las novelas suyas como Crónica de San Gabriel de 1960 o Los geniecillos dominicales de 1965, de golpe parecieron antiguas frente a la avasallante presencia de autores ligeramente más jóvenes que él que mostraban un despliegue de técnicas literarias que venían de Joyce, Dos Passos y Faulkner, cada uno de los cuales adoptaba a sus necesidades, las estrategias de esos maestros de la lengua inglesa.
El propio Ribeyro no dejó de advertirlo y entre 1964 y 1966 escribió la novela Cambio de guardia que solo publicaría en 1976 que es una ficción política que trata de la historia de un golpe de estado, el del general Odría en 1948, pero que quiere más bien captar constantes de la vida pública del país. En ese texto Ribeyro procura manejar los recursos estilísticos de la nueva narrativa hispanoamericana. La ficción procura, con varias secuencias narrativas, dar la imagen de acciones simultáneas, con un gran número de personajes que aparecen en historias entretejidas.
Infelizmente los lectores no han correspondido a este esfuerzo y la novela no se ha vuelto a reeditar. Fue común en los corrillos literarios peruanos escuchar, aunque nadie lo escribió nunca, que Ribeyro era un escritor más cercano al siglo XIX que al siglo XX en el que escribía. Como toda afirmación rotunda, esa era una parcial verdad y finalmente una caricatura de los procedimientos técnicos de los grandes autores del XIX que Ribeyro conocía muy bien. Llevando las cosas a otro extremo literario podemos aseverar que las técnicas literarias que hoy día usamos vienen de Homero, esa capacidad de empezar un texto en medio de la historia que se quiere narrar, y el desarrollar historias como en un tapiz fue ya una característica de Tolstoi en sus grandes frescos narrativos.
La mayor parte de la obra de Ribeyro está en sus cuentos. Esos relatos cortos tienen casi siempre como escenario el Perú contemporáneo, pero poseen la virtud de interesar al lector de cualquier latitud, como dice el lugar común, son universales. Y en este caso, los maestros que lo inspiran, esta vez sí son del siglo XIX, Chéjov, Maupassant, Poe, sobre todo en lo que atañe a los finales que son redondos. La visión de los seres humanos es propia es inconfundiblemente ribeyriana.
El lector atento distingue en un relato de Ribeyro la profunda ironía, el desencanto, pero también la piedad por los seres humanos. Sus relatos oscilan entre el realismo y la literatura fantástica que aparece sobre todo en sus primeros tiempos como escritor. Se ha dicho que Ribeyro completa en el siglo XX, la visión de Lima, que tenemos los peruanos, así como Palma expresa en sus tradiciones el comportamiento de los capitalinos en los siglos anteriores.
La diferencia está en el tono, mientras en Palma es festivo, en Ribeyro es desencantado. Uno de los cuentos emblemáticos que junta en un solo haz la tendencia realista y la tendencia fantástica, en un estilo que reconoce las enseñanzas de Borges es “Silvio en El Rosedal” de 1976. El personaje central intenta vanamente descifrar una aparente clave que da sentido a la organización del jardín de una propiedad que ha heredado. El protagonista termina por reconocer que ese plan secreto no existe y que la vida merece vivirse en su desorden, en su inutilidad, en su falta de propósitos.
Ribeyro ha escrito sobre sus cuentos estas palabras:
Cuentos, espejo de mi vida, pero también reflejo del mundo que me tocó vivir, en especial el de mi infancia y juventud, que intenté captar y representar en lo que a mi juicio, y acuerdo con mi propia sensibilidad, lo merecía: oscuros habitantes limeños y sus ilusiones frustradas, escenas de la vida familiar, Miraflores, el mar y los arenales, combates perdidos, militares, borrachines, escritores, hacendados, matones y maleantes, locos, putas, profesores, burócratas, Tarma y Huamanga, pero también Europa y mis pensiones y viajes y algunas historias salidas solamente de mi fantasía a eso se reducen mis cuentos, al menos por sus temas o personajes. Que ellos -mis cuentos- tan variados y dispares, fragmentos de mi vida y del mundo como lo vi, puedan sumados adquirir cierta unidad y proponer una visión orgánica, coherente, personal de la realidad, es algo que no podría afirmar. Y que tampoco me preocupa demasiado. Así como tampoco me preocupa que mis cuentos no reflejen las mutaciones sufridas por el Perú en los últimos veinte años.
Segunda cala
Según explicó el propio Ribeyro, en una carta a su hermano Juan Antonio, del 28 de enero de 1954, claramente recuerda que el 14 de noviembre de 1952 desembarcó en Barcelona con Alberto Escobar, Alberto Arrese, César Delgado, Fernando Rey, Leopoldo Chariarse, Miguel Grau. Los recuerda, a pesar de que se han dispersado, tanto que diríase que nunca han estado juntos. Sin embargo, aquella vez, con que emoción recorrían las calles de Barcelona, hasta la madrugada. Era la primera ciudad europea que veían. Estaban mudos, trastornados, poseídos de un extrañísimo delirio. ¡Qué momentos tan puros y tan espontáneos! Nuestro escritor declara haber sentido luego algo parecido en su primer viaje a París y en su llegada a Londres. Dice que después todo ha sido rutina, hábito contraído, lenta emanación del fastidio. Y escribe:
El gran error de la naturaleza humana es adaptarse. La verdadera felicidad estaría constituida por un perpetuo estado de iniciación, de sucesivo descubrimiento, de entusiasmo constante. Y aquella sensación solo la producen las cosas nuevas que nos ofrecen resistencia o que aún no hemos asimilado. El matrimonio destruye el amor, la posesión mata el deseo, el conocimiento aniquila el placer, el hábito, la novedad, la destreza, la conciencia. Ser el eterno forastero, el eterno aprendiz, el eterno postulante: he allí una fórmula para ser feliz. Una fórmula sin embargo difícil.
La naturaleza humana reclama la estabilidad. La estabilidad en el amor, la residencia, en el pensamiento. Hay en nosotros una pesada carga de sedentarismo que nos obliga a vivir en un sitio, querer a una mujer, permanecer fiel a una ideología. Y eso es terrible pero necesario. Necesario porque tiene sus compensaciones, y porque hace posible, además, la vida social. El nomadismo, como lo concibo -geográfico e intelectual- produciría una sociedad anárquica y primitiva, constituida por hombres egoístas y dispersos. Quién sabe, sin embargo, si esto sería lo mejor. Por lo menos cada uno sería feliz lo creo al menos- y esta ya es una razón suficiente.
En el momento de la escritura de este texto, Julio Ramón Ribeyro no había publicado todavía ningún libro. Las líneas son privadas, son una digresión, un paréntesis en una carta a su hermano, poblada de los lugares comunes que se suelen decir en documentos que no son para lecturas ajenas, pero el pasaje escogido ya tienen la garra del escritor, la precisión del pensamiento, la suprema gracia de lo que está bien escrito. Nuestro autor se concibe a sí mismo como un trotamundos que desea ir por la vida sin un fin aparente, descubriendo lo nuevo, lo diferente. Todo lo que signifique vida sedentaria es nocivo para él, aunque beneficioso para la especie humana. Sin embargo, escribir ya era su norma, su deseo, su apetencia. Muchos años más tarde, en una entrevista concedida a Jorge Coaguila declara:
Debe haber sido en los dos o tres primeros años en que viaje a Europa, que fue cuando empecé a escribir con regularidad y con proyectos de hacer libros. Luego vino un periodo de incertidumbre porque tardé en publicar, porque el éxito no se presentaba, no era visible y pasé por momentos de duda, de incertidumbre, pero luego me di cuenta de que lo importante no era tanto publicar, ni ser famoso, ni ser reconocido, sino simplemente hacer lo que a uno le gusta, y en lo cual uno se siente bien y que nadie puede hacerlo en tu lugar. Y eso era para mí escribir.
Como lo ha dicho Ángel Esteban todavía pasó algún tiempo antes de que su vocación se consolidara. No le bastaba la seguridad de estar haciendo algo grato, sino que también pensaba en la recompensa. Fue hacia la mitad de los años sesenta cuando tuvo la certeza de que lo que publicaba tenía calidad literaria y que ya había por lo menos en el Perú, un público relativamente amplio que lo reconocía y esperaba con avidez sus escritos. Fue entonces que consiguió por fin una cierta estabilidad económica que obtuvo merced a puestos en organismos internacionales que le daba suficiente tiempo para dedicarse a la literatura y no ser uno de aquellos escritores dominicales de los que había abominado Mario Vargas Llosa en sus escritos juveniles.
Controversias aparte, una visión objetiva no puede poner en duda que la aparición fulgurante del premio Nobel de literatura 2010, ya en los años sesenta marcó los rumbos del gusto literario del país en el campo de la ficción y en cierto modo dificultó el desarrollo natural de novelistas como Carlos Zavaleta o el propio Julio Ramón Ribeyro. Como es sabido, Zavaleta había sido profesor universitario del propio Mario Vargas Llosa y el introductor de Joyce, Dos Passos y Faulkner en los ambientes literarios universitarios.
Ribeyro, desde géneros aparentemente menores, como los diarios, las cartas, los carnets, que solo en años recientes han adquirido carta de ciudadanía, procuró tener su propio espacio y lo fue consiguiendo lenta pero inexorablemente. Lo obtención del premio mexicano “Juan Rulfo” en 1994, solo unos meses antes de su muerte, es no el momento de despedida de las mieles literarias, sino el punto de partida para la obtención de más lectores, la multiplicación de ediciones y artículos o libros sobre sus obras, la difusión popular de sus escritos. Ribeyro, como Ricardo Palma, como Abraham Valdelomar, se ha interiorizado en el gusto literario de los peruanos, cada lector, sin propósito deliberado, se convierte en su difusor. Y eso es lo que lo convierte en un clásico peruano, como queda dicho supra.
En sus célebres Prosas apátridas (Ribeyro 2011:75) escribe:
Durante diez años viví emancipado del sentido de propiedad, de la profesión, de la familia, del domicilio y viajé por el mundo con una maleta llena de libros, una máquina de escribir y un tocadiscos portátil. Pero era vulnerable y cedí a sortilegios tan antiguos como la mujer, el hogar, los trabajos, los bienes. Es así como eché raíces, elegí un lugar, lo ocupé y empecé a poblarlo de objetos y presencias. Primero alguien a quien querer, luego algo que este ser quisiera, después la utilería del caso: una cama, una silla, un cuadro, un hijo. Pero era solo el comienzo, pues todos fuimos recolectores, nos volvemos coleccionistas y acabamos siendo un eslabón más en la cadena infinita de los consumidores. De modo que estando ya usado, gastado para el disfrute, uno se ve circunscrito por las cosas. Libros que no se quiere leer, discos que no se tiene tiempo de escuchar, cuadros que no se apetece mirar, vinos que hace daño beber, cigarros que tenemos prohibido fumar, mujeres a las que se carece la fuerza de amar, recuerdos sin ánimo de consultar, amigos a quienes no hay nada que preguntar y experiencias que no hay forma de aprovechar. Lo tardío, lo superfluo, lo antiguamente codiciado, se amontona en torno nuestro, se organiza en lo que podemos llamar una casa, pero cuando ya estamos despidiéndonos de todo, pues esta vida acumulativa termina por edificarse en el umbral de nuestra muerte.
Hay dos imágenes de Ribeyro que hemos destacado a lo largo del texto: la del nómade que viaja por el mundo asombrado de los descubrimientos que va realizando, en especial la belleza de las ciudades que se abren a su contemplación, y la del que cumpliendo los mandatos de la especie necesita ser sedentario, tener una esposa, unos objetos, un hijo.
La primera imagen es de una carta de 1954, y la segunda es una prosa apátrida, probablemente escrita hacia 1975, más de veinte años después. En cierto sentido estos textos pueden parecer contradictorios, pero no lo son. La comparación más evidente que podemos hacer es con los Poemas Homéricos, a los que consideramos una verdadera síntesis del saber literario universal.
En la primera parte de esos textos magníficos, los héroes aqueos, a la vera de Ilión, tratan de conquistar esa mítica ciudad. De algún modo son nómades, han salido de sus tierras y pugnan por la gloria frente a los teucros, que no son menos valientes que ellos mismos. Finalizada la guerra, el héroe de la segunda parte, Odiseo, continúa por veinte años sus vagabundajes, como el personaje de Ribeyro que viaje con una maleta repleta de libros.
El final, en ambos casos, es el reposo, la quietud, la cercanía de la muerte. Pero tanto para Homero mismo, como para Ribeyro, la escritura misma es el hilo de la vida, la obligación deseada, la felicidad, el cumplimiento de un destino, como lo era para Sócrates, en su hora final, conversar con Critón para pedirle que le pague un gallo a Esculapio que se lo había fiado.
El ser humano tiene como destino la muerte, lo sabemos día a día porque lo vemos y lo palpamos, y porque lo ha explicado muy bien Heidegger. Pero la vida no es una víspera solamente, tiene un espacio maravilloso de trabajo y de disfrute. Afortunados aquellos como Julio Ramón Ribeyro que tuvieron el don de la escritura. Dichosos los lectores que lo apreciamos cada día.
 El Gobierno se embarcó, dentro de su plan de confrontación con el Congreso, en proyectos de reforma política que, por el tiempo en que se aplicarán, no sabemos a ciencia cierta si tendrán o no efectos positivos; sin percatarse que, en el presente, los problemas económicos y sociales estaban muy acentuados, tanto que a la fecha parecería que están fuera de control.
El Gobierno se embarcó, dentro de su plan de confrontación con el Congreso, en proyectos de reforma política que, por el tiempo en que se aplicarán, no sabemos a ciencia cierta si tendrán o no efectos positivos; sin percatarse que, en el presente, los problemas económicos y sociales estaban muy acentuados, tanto que a la fecha parecería que están fuera de control.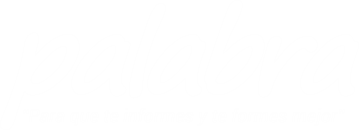




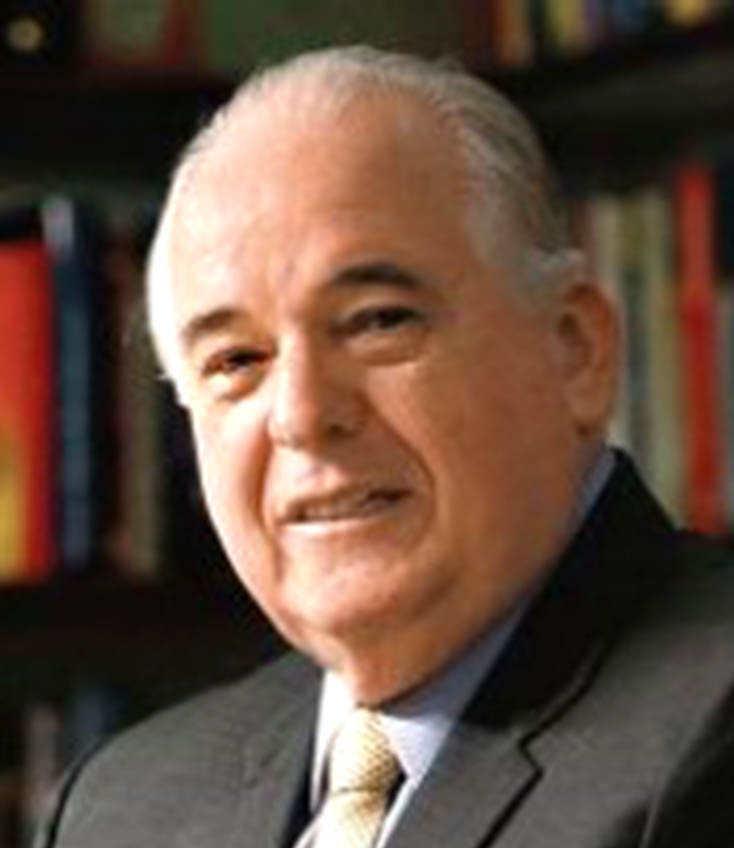
 Autor: PETTIT, Philip
Autor: PETTIT, Philip
 El 6 de enero de 1975, en uno de sus diarios Julio Ramón Ribeyro escribió: El más insignificante de los hombres deja una reliquia -su pantalón, su medalla, su carta de identidad, un rizo guardado en una cajita-, pero son pocos los que dejan una obra. Por ello las reliquias me deprimen y las obras me exaltan. Por ello también rara vez visito la “casa del artista”, se trate de Balzac, Beethoven o Rubens y prefiero la compañía de sus libros, melodías o pinturas. Las reliquias segregan un aroma de frustración, de servidumbre y sobre todo de ausencia, pues son un signo visible de lo que ya no está. Su valor es solo condicional: en tanto que fueron usadas por ese u otro y su misma supervivencia es un acto de caridad, pues de no haber pertenecido a alguien hace tiempo que hubieran corrido la suerte de sus dueños. Nada más angustioso que ver el sillón de Voltaire, la tabaquera de Bach o el pincel de Leonardo. Solo la presencia y el uso de sus dueños dota a los objetos de significación.
El 6 de enero de 1975, en uno de sus diarios Julio Ramón Ribeyro escribió: El más insignificante de los hombres deja una reliquia -su pantalón, su medalla, su carta de identidad, un rizo guardado en una cajita-, pero son pocos los que dejan una obra. Por ello las reliquias me deprimen y las obras me exaltan. Por ello también rara vez visito la “casa del artista”, se trate de Balzac, Beethoven o Rubens y prefiero la compañía de sus libros, melodías o pinturas. Las reliquias segregan un aroma de frustración, de servidumbre y sobre todo de ausencia, pues son un signo visible de lo que ya no está. Su valor es solo condicional: en tanto que fueron usadas por ese u otro y su misma supervivencia es un acto de caridad, pues de no haber pertenecido a alguien hace tiempo que hubieran corrido la suerte de sus dueños. Nada más angustioso que ver el sillón de Voltaire, la tabaquera de Bach o el pincel de Leonardo. Solo la presencia y el uso de sus dueños dota a los objetos de significación.
 Seguimos dando vueltas alrededor de la coyuntura política caracterizada por la incertidumbre, la inestabilidad y la desconfianza mientras pocos peruanos piensan en los problemas de fondo que tenemos como sociedad difícil y enigmática.
Seguimos dando vueltas alrededor de la coyuntura política caracterizada por la incertidumbre, la inestabilidad y la desconfianza mientras pocos peruanos piensan en los problemas de fondo que tenemos como sociedad difícil y enigmática.